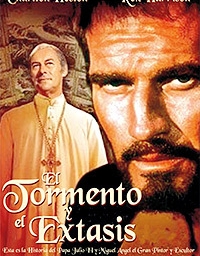Cuando hacia 1987 George Miller, médico y director de cine, leyó en la prensa la historia de la familia Odone, inmediatamente se sintió impulsado a conocer más detalles. En 1983, Michaela y Augusto Odone se trasladaron a Washington D.C. con su hijo Lorenzo de cinco años. El trabajo de Augusto había llevado a la familia hasta las Islas Comores (África Oriental) y ahora le adjudicaban un nuevo destino profesional en USA. Repentinamente, el pequeño Lorenzo cayó enfermo y, después de numerosas pruebas, los médicos diagnosticaron una Adrenoleukodistrofia, cuyos primeros síntomas son la pérdida del habla, de la vista y del oído, y el deterioro progresivo del sistema nervioso, de modo que las expectativas de vida no superaban entonces los dos años.
Cuando hacia 1987 George Miller, médico y director de cine, leyó en la prensa la historia de la familia Odone, inmediatamente se sintió impulsado a conocer más detalles. En 1983, Michaela y Augusto Odone se trasladaron a Washington D.C. con su hijo Lorenzo de cinco años. El trabajo de Augusto había llevado a la familia hasta las Islas Comores (África Oriental) y ahora le adjudicaban un nuevo destino profesional en USA. Repentinamente, el pequeño Lorenzo cayó enfermo y, después de numerosas pruebas, los médicos diagnosticaron una Adrenoleukodistrofia, cuyos primeros síntomas son la pérdida del habla, de la vista y del oído, y el deterioro progresivo del sistema nervioso, de modo que las expectativas de vida no superaban entonces los dos años.
Miller, conmovido y entusiasmado con la historia, escribió el guión de El aceite de Lorenzo –posteriormente nominado al Oscar‑, que él mismo dirigió en 1992. Veinticinco años después homenajeamos en estas páginas la que posiblemente sea la mejor película de Miller, con permiso de los seguidores de la saga Mad Max que le dio fama internacional.
El film comienza precisamente con la noticia de la enfermedad de Lorenzo, y nos cuenta la impresionante lucha de Michaela y de Augusto por salvar la vida de su hijo. Un esfuerzo heroico que les exigirá una gran abnegación y poner en riesgo cuestiones importantes ‑la propia salud, el futuro profesional de Augusto…‑, pero que les llevará al descubrimiento del ya famoso Aceite de Lorenzo. Certera es también la crítica que hace la cinta de las virtudes y defectos de la investigación médica. Dos actores de primera fila, Susan Sarandon –también nominada al Oscar‑, y Nick Nolte encarnan a los padres de Lorenzo, a quien da vida el pequeño Zack O’Malley Greenburg.
Da gusto comprobar la naturalidad con que aparece en la película la fe católica de los padres. No vemos en ellos a héroes sino a personas corrientes, pero llenos de una gran fuerza interior. Y es esa misteriosa fuerza la que mueve sus vidas, la que da alas a sus cuerpos rendidos y la que les conduce, sin pretenderlo, a un auténtico heroísmo. Ciertamente también refleja la crisis religiosa que sufre Michaela, pero la secuencia final que muestra La apoteosis de San Ignacio, el espléndido fresco de Andrea del Pozzo, es todo un símbolo del triunfo de la confianza en Dios sobre la desesperanza.
Juan Jesús de Cózar