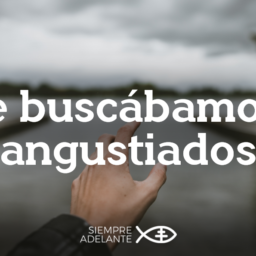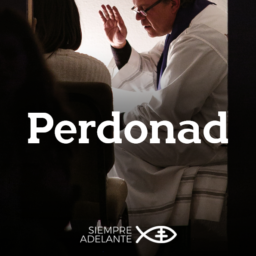Siempre Adelante ofrece durante esta semana, una serie de meditaciones sobre los personajes bíblicos que estuvieron junto a Jesús en su Pasión, Muerte y Resurrección.
Cada semblanza, vivencia y experiencia ha sido elaborada por distintos colaboradores que han querido, esta última semana de Cuaresma, compartir y acercar al lector no sólo a la oración contemplativa, sino también a la acción de gracias y a la petición, como camino cuaresmal que permita preparar el espíritu para vivir con mayor sensibilidad y disposición la Semana Santa que se avecina, muy distinta a años anteriores.
Se trata de profundos y hermosos textos que se pueden compartir en familia, en torno, inclusive, a la Palabra de Dios, con actitud de oración y reflexión, con el corazón y la mente abiertos a lo que Jesús quiere decir.
José de Arimatea había mandado excavar su propio sepulcro a las afueras de la ciudad, lejos de las murallas de Jerusalén. Era un sitio acorde a su rango, de sanedrita principal y hombre acaudalado reverenciado por la comunidad en función de su cargo. José se había ganado el respeto de todos: conducta intachable, noble cumplimiento de las funciones legales encomendadas y justo a los ojos de Dios.
Pues este hombre al que la vida ha sonreído, que ha conseguido una envidiable posición social, va a poner en juego todo eso en dos momentos trascendentales de la Pasión de Cristo. José se opuso en el sanedrín a la condena a Jesús por blasfemo, la ofensa más grande que podía atribuirse a un judío. No ya que tomara el nombre de Dios en falso, sino que directamente lo usurpara en beneficio propio. Eso es lo que ha hecho ese Galileo que está en boca de todos.
José de Arimatea se opuso a su condena a muerte. Arguyó en favor de Jesús porque veía en él al Mesías que Israel esperaba. José es el hombre improbable. Nada en él, lo que representa o lo que hace, lo predispone a convertirse en discípulo de Cristo, que predicaba el reino de Dios a los pobres y pasó haciendo el bien. Es rico, poderoso y tiene autoridad. Conoce y respeta la Ley, sigue a los profetas, cumple todos y cada uno de los preceptos. Nadie hubiera pensado en José de Arimatea como discípulo de Jesús.
Los evangelios recogen lo que hizo José de Arimatea por el Maestro. Él fue quien mostró su disconformidad en el sanedrín con grave escándalo de sus compañeros de escaño, que lo tildaban de discípulo del hereje pero no se atrevían a ir más allá porque les infundía gran respeto. El fue quien reclamó el cuerpo para bajarlo de la cruz, pidiéndole esa gracia al prefecto romano ya que se acercaban las fiestas de la Pascua. Se arriesgó. Señalándose corre un riesgo evidente. Bastante para todo lo que podía perder si sus compañeros del tribunal religioso se volvían contra ese acto de deslealtad que entrañaba ponerse de parte de esos galileos zarrapastrosos que habían venido con Jesús de Nazaret.
José se había hecho excavar una sepultura en la roca para su eterno descanso. Un sitio acorde con los honores de los que disfrutaba en vida. También esa tumba por estrenar se la entrega a Jesús. Arimatea entrega la piedra donde el que vive va a descansar en paz durante tres días.
Pero, ¿qué ha hecho Jesús por José de Arimatea? Los evangelios no mencionan nada de su conversión. Nos resulta imposible conocer los detalles. Tampoco los necesitamos. Sabemos que Jesús ha derramado su gracia sobre José de Arimatea porque ha infundido en él la humildad de no saberse en posesión de la verdad como les sucedía al resto de sanedritas. José ha sentido la misericordia de Dios y se siente criatura agradecida. La Escritura dice que era un hombre justo, un hombre en gracia de Dios, bendecido con los dones que a su alrededor contempla.
Jesús ha abogado por José de Arimatea, como dice el evangelista, para que se salve. Le ha transformado el mensaje del Maestro, le ha convertido y ya no tiene necesidad de ser reconocido por los hombres sino de reconocerse él mismo como hijo de Dios.
¿Qué más ha hecho Jesús por José? Lo ha bajado de su soberbia intelectual, de esa pirámide en la que se ha encumbrado por su conocimiento y su interpretación de la Ley y de los Profetas. Lo ha descendido de ese trono donde toma asiento la vanagloria, lo ha apartado de la sabiduría y la autoridad para hacerlo humilde y sencillo. Finalmente, ha envuelto a José de Arimatea con la sábana limpia del amor filial y ha enterrado en el sepulcro el orgullo, la soberbia, la fama, el poder, la autoridad, la riqueza…
Arimatea se desprende de todo lo que había sido su vida para abrazar la Vida. Se deshace de todo lo que le estorbaba, cuanto le impedía hacerse uno de esos pequeños a los que impactaba la predicación del Señor. Es la gracia de Dios la que le ha mostrado el camino, la que lo ha llevado a exponerse más allá de los límites que aconsejarían su condición.
Arimatea es el discípulo que aguarda el reino de Dios. Y vive buscándolo, asiándolo. Y trayéndolo. No se esconde en la mayoría del consejo que sentencia a Jesús, no se esconde entre quienes se sacuden la responsabilidad, no se esconde en el momento más decisivo del descendimiento.
El discípulo improbable que nos habla con su vida -porque no le escuchamos ni una palabra en todos los relatos pasionales de los Evangelios- de la construcción del reino en la tierra, arrostrando los inconvenientes que tengan que venir. José aguarda y aparece en el momento oportuno, cuando su concurso hace falta. Tenía todas las condiciones para ampararse en su pertenencia a la alta aristocracia de Israel, podía haber echado mano de mil excusas para no poner su parte en la construcción del reino que anunciaba su Maestro, pero no lo hace.
Ahora que tantos se ponen de perfil y escurren el bulto, José fue de frente y se la jugó ante el poder teocrático del sanedrín y ante el poder civil del prefecto romano. Rompió con su pasado, lo que había defendido hasta entonces, y afrontó una nueva etapa vital fruto de su conversión. Un poderoso ejemplo dos mil años después de su contenida aparición en esta historia que es también la nuestra.
Javier Rubio